

FOTO: FRAN LORENTE
El pasado 13 de junio, la presidenta Ayuso celebró una fiesta en la Puerta del Sol en conmemoración del 40 aniversario de la Real Casa de Correos como sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. “En Sol, y sin playa, vaya, vaya”, fue el nombre del evento, en el que se invitó a la población madrileña a un concierto gratuito. En su discurso, Ayuso pasó de puntillas por la etapa más tenebrosa de la Casa de Correos como Dirección General de Seguridad, donde se encerró, apaleó y torturó a decenas de miles de antifranquistas durante la dictadura y años posteriores. “La Real Casa de Correos es un edificio resignificado gracias a la Transición”, dijo la presidenta, enterrando así el oscuro pasado del edificio, en un ejercicio desvergonzado de desmemoria. Hoy lucen en la fachada de Sol tres placas de homenaje a los Héroes del Dos de Mayo, a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 y a las víctimas de la pandemia.
La placa en homenaje a las víctimas de los sanguinarios policías de la dictadura la hemos buscado, pero no la hemos encontrado. Tampoco la historia todavía ha podido conocer cuántas personas fueron asesinadas en el lúgubre edificio. A pesar del interés del gobierno central en que la Casa de Correos sea un espacio de memoria, la presidenta se niega. El ejecutivo ha llevado a Ayuso al Tribunal Constitucional.
Madrid Sindical quiere recordar algunas historias de quienes pasaron días y noches de terror en los calabozos del sótano de la DGS. Ellos no veían ni el sol ni la playa. Ellos no olvidarán.
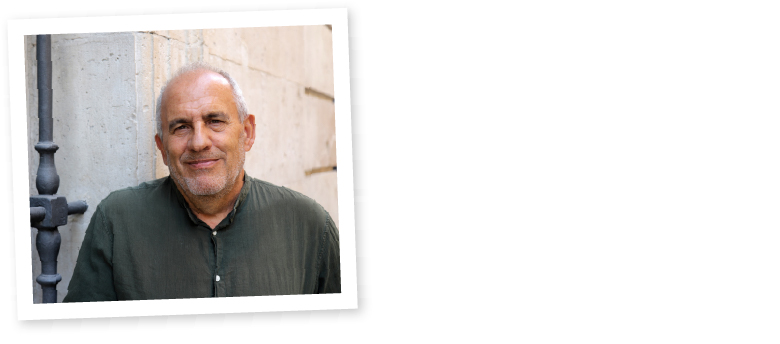
FOTO: FRAN LORENTE
ÁNGEL CAMPOS BARROS
Han transcurrido 46 años y en todo este tiempo jamás había vuelto a poner el pie en este edificio. Junto a otros investigadores, compañeros y compañeras de CCOO, tiene una cita para la firma del convenio
de las Fundaciones de Investigación Biomédica, logrado después de años de pelea con la Comunidad de Madrid.
Cuando atraviesa el portalón piensa que el furgón policial, “la lechera” que le transportaba a él y a otros doce o catorce jóvenes, rodeados por policías, no entró por ese acceso. Está tranquilo pero, inevitablemente, sacudido por un pequeño escalofrío, su mente intenta recordar cómo era aquel lugar de detención y tortura en 1979. Busca la escalera que daba acceso a los calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS), todo está muy cambiado, ahora es la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Ángel Campos Barros tiene 67 años. Es investigador de Genética Médica y Molecular. Nos recibe rodeado de microscopios, tubos de ensayo, probetas, pipetas y ordenadores. Su relato se remonta a 1979, cuando fue detenido junto a centenares de estudiantes en una manifestación. El movimiento estudiantil jugó un papel importante en la demanda de autonomía universitaria, con manifestaciones y protestas exigiendo mayor participación en la gestión y gobierno de las universidades.
En una de ellas, huyendo de “los grises” (las fuerzas de orden público de entonces) se refugió con su novia en un portal. Se separaron. Ella subió a los pisos altos. Él y otros cuatro estudiantes bajaron al sótano. Allí les “trincaron” los antidisturbios y les dieron “una somanta de hostias”. Él era el primer detenido, le escoltaron cuatro policías que iban golpeándole. Recuerda que tenía las manos inflamadas, “como si fuesen patas de elefante”, de taparse la cara. Le rompieron las gafas y los metieron en la “lechera”. De ahí, directos a la temida DGS, entrando “anestesiado” por la paliza que recibió.
Ángel iba “acojonado”. La violencia física dio paso a la psicológica, con abusos verbales y amenazas. Estaba viviendo en primera persona los relatos que había escuchado a otros y otras compañeras. No olvida el ambiente cutre y el rancho en platos de latón donde rebotaban los garbanzos duros.
La cosa empeoró cuando iban soltando a muchos de los detenidos y, sin embargo, a cinco de ellos los acusaron de atentado contra las fuerzas de orden público. No recuerda si permaneció allí una o dos noches hasta que lo trasladaron a la Audiencia Nacional. Lo que no olvida es al comisario “estilo Torrente” que le presionó para que firmara una autoinculpación en la que admitía haber lanzado piedras a los policías.
Se negó con rotundidad y lo acusaron de ser “el cabecilla de la banda que atacó a los antidisturbios”. Más tarde se enteró de que en esta acusación pesó mucho su entereza y fuerza a la hora de prestar declaración y también que fuera el único que no se derrumbara llorando ante el tribunal.
La “película” que vivió en 1979 continuó con su procesamiento por atentado contra las fuerzas de orden público, la imposición de una fianza de 10.000 pesetas en efectivo que su familia tuvo que conseguir, de un día para otro, para ponerlo en libertad, y dos años de espera hasta que se celebró el juicio. Le retiraron el pasaporte y cada 15 días debía presentarse para firmar. Recuerda que un abogado laboralista de CCOO (amigo de su hermana), que nunca había llevado un caso de penal y trabajó en el despacho de la calle Atocha, consiguió que lo absolvieran.
46 años después
La curiosidad se sobrepuso al miedo cuando entró a firmar el convenio “el día del apagón”. Pensó en su experiencia y en la de tantas otras personas que habían pasado por ese edificio y en la negativa del gobierno regional del PP de Ayuso a colocar una placa en la Real Casa de Correos, recordando que las paredes de ese lugar fueron testigos de maltratos y asesinatos y episodios oscuros del franquismo. Y es rotundo: es muy importante recordarlo para que no se olvide la historia.
Bajando la escalera, Ángel se pregunta dónde quedan aquellos dos pasillos paralelos que albergaban los calabozos en los que hacinaban a los chicos y chicas detenidas.
¿Sería una de las salas donde estaban firmando? Cuando rubricaban el convenio, en presencia de una viceconsejera del gobierno regional, también pensaba que poca gente de la que le rodeaba reflexionaría sobre aquel edificio que fue, durante muchos años, un centro de detención, represión y manipulación. Y sobre el significado profundo que para otros tenía estar allí dentro.
La conciencia política de Ángel no surgió de aquel episodio traumático del 79. Se afianzó. Su padre, aunque joven, participó en el bando republicano. Los exiliados por su actividad política, por parte de la familia de su madre, contribuyeron a tener una idea clara del papel que debían jugar los jóvenes en un momento crítico de la transición española y de lo importante que era su lucha para recuperar los derechos que tanto tiempo habían estado reprimidos por el franquismo.
Ángel muestra su preocupación porque no somos conscientes de que los jóvenes de hoy desconocen esa época negra de la historia de España y la importancia que tiene transmitirles los relatos y experiencias personales, como hace él con sus hijos, para que no se dejen influenciar por lo fácil que es ahora manipular la información que reciben a través del móvil. Les falta formación, educación e información veraz. Lo que se está perdiendo es el valor de la objetividad y de la verdad; y tenemos que seguir luchando contra eso para recuperarlo.

FOTO: FRAN LORENTE
DULCE NOMBRE CABALLERO GONZÁLEZ
Dulce Nombre llega a la Puerta del Sol, un lugar que no suele frecuentar mucho desde que “Almeida la convirtió en un lugar tan horrible”, dice, con ganas de acercarse a las ventanas enrejadas que están a ras de suelo del edificio. Desde ahí, en ese sótano donde estaban las celdas, Dulce Nombre y sus compañeras y compañeros detenidos miraban la calle, entornaban los ojos para intentar ver el cielo o el sol. Pero casi no nos podemos acercar a lo que fue la DGS porque unos andamios auguran una futura reforma. Andamios de hierro cubren toda la fachada, le dan un cierto aspecto de cárcel. Lo que fue: una cárcel.
Nacida en Lleida, criada en Puertollano y vecina de Madrid desde niña, Dulce siempre estuvo vinculada al PCE, como su padre, primero a las Juventudes Comunistas y posteriomente a las incipientes Comisiones Obreras. Con las huelgas mineras del 62, y el despido del padre de Dulce por apoyarlas, la familia Caballero se trasladó a Madrid a labrarse un futuro. “Yo empecé de aprendiza, quitando hilos, llenando el botijo, barriendo… pero fui aprendiendo el oficio. Siempre busqué talleres grandes, mi objetivo era la fábrica, porque estaba en la vida política antifranquista y buscaba movilizar a muchas personas. Primero trabajé en Celso García, luego en Santa Clara. Cuando tenía 16 años se produjo mi primera detención”.
“Nos fuimos un montón de jóvenes antifranquistas a una manifestación en contra de la guerra del Vietnam”, relata Dulce. “La policía empezó a dar ‘estopa’ y me dieron un buen porrazo, fue la primera vez que probé el sabor de la porra. Como me dolió mucho, grité ‘¡Asesinos!’, y ahí empezó mi primera prueba de fuego, me detuvieron y me llevaron a la DGS”.
“Dormir allí es muy deprimente”, continúa Dulce, “imagínate una niña de 16 años en aquel ambiente: te miran, te remiran, te acosan con vejaciones; no lo miréis con la mentalidad de ahora, sino con la de hace 60 años…”. Dulce recuerda las celdas, sucias, pequeñas, con un camastro como único mobiliario y luces mortecinas. Todo muy sórdido, tétrico, muy gris. A ella no la torturaron, pero sí recuerda los paseíllos de sus compañeros cuando los llamaban a los interrogatorios… los veía por la mirilla de su celda… ¿Miedo? Si lo hubo, lo tapó la moral alta que tenían ella y sus compañeras del taller, que salieron de la detención satisfechas y orgullosas de no haber “cantado”.
A Dulce Nombre la despidieron de Santa Clara, pero encontró trabajo en Cortefiel, que ha sido la empresa que la ha visto jubilarse. Después de aquella, hubo más detenciones, incluso llegó a ingresar en la Cárcel de Mujeres de Ventas, donde también estuvieron detenidas las “Trece Rosas”. Hoy no queda nada en aquellas calles que recuerde que allí hubo un centro de represión franquista contra las mujeres.
Un año terrible en cuanto a represión fue 1968. Una de las cinco veces que Dulce pasó por la DGS fue cuando detuvieron a más de cien sindicalistas de las Comisiones Obreras que celebraban una asamblea en la localidad de Zarzalejo. Era la constitución organizativa de CCOO. Esto sucedió en marzo y en abril la detuvieron de nuevo “de forma preventiva”. Las detenciones preventivas –obscenamente ilegales– se producían para encerrar a los militantes antifranquistas y que no participasen en las prohibidas movilizaciones del Primero de Mayo.
Dulce fue acusada de asociación ilícita y propaganda ilegal, le aplicaron la “ley sobre represión del bandidaje y terrorismo”, que se promulgó para personas muy peligrosas. “Cuando nosotros”, dice Dulce, “éramos cuatro antifranquistas chalaos muy jóvenes… incluso nos llevaron al juez militar, aunque luego se inhibió y acabamos en el TOP (Tribunal de Orden Público)”.
Durante aquellos años Dulce y sus compañeras empezaron a organizar lo que luego sería el potente Sector del Textil dentro de CCOO. “No había carnets, porque éramos ilegales, pero nuestro objetivo era agrandar la afiliación”.
La última detención de Dulce en la DGS fue en el año 1972. “Mi hija nació en el 71, así que mi hermana venía a la Puerta del Sol con la niña, que tenía un añito, a ver si podían verme… Era una forma de presionar, de hacerles ver que tenían allí a una madre con una niña muy pequeña y que no había ninguna acusación contra mí”.
“Éramos antifranquistas, éramos luchadoras. Teníamos que poner en valor el sindicato textil, en su inmensa mayoría compuesto por mujeres. El Metal, la Construcción eran muy importantes, claro… pero nosotras también fuimos una parte muy importante de la industria… Recuerdo aquellas riadas de miles de mujeres, 6000, 7000 trabajadoras, saliendo del metro de Estrecho, donde estaban Cortefiel, Reguero, talleres Blanco, Clámide… Y además de nuestros derechos laborales, era la primera vez que reivindicábamos nuestro espacio como mujeres”.
¿Cuáles fueron los peores momentos en los que Dulce sintió más miedo? Paradójicamente, esta luchadora tuvo más miedo con Franco muerto que en todas sus detenciones anteriores. “Miedo pasé en aquellas manifestaciones de la transición donde iban los fascistas de extrema derecha a reventar y a provocar”. Y si podían, a matar.
“Siempre he sabido a lo que nos exponíamos”, concluye Dulce, “pero era tal la ilusión, el convencimiento de que éramos capaces de cambiar la sociedad, acabar con el franquismo… Era muy enriquecedor saber que estábamos participando en aquellos cambios. Nos daba mucha fuerza”.

FOTO: FRAN LORENTE
ULPIANO RODRÍGUEZ CAMPOS
Las visitas de Ulpiano Rodríguez a los calabozos de la DGS comienzan en 1968, cuando este obrero metalúrgico, que entonces tenía 22 años, acude a las reuniones de Comisiones Obreras y se involucra en la vida política antifranquista de Madrid, ciudad a la que emigró de joven. Ulpiano fue elegido en las primeras elecciones sindicales del sindicato vertical en 1970 y formó parte del grupo que organizó las CCOO ya en la legalidad. En varias ocasiones pasó por la cárcel de Carabanchel y de sus numerosas “visitas” a la Puerta del Sol guarda una memoria fría, acerada, como los informes policiales de la Brigada Político Social que ha recopilado en el Archivo Histórico Nacional, bajo el epígrafe FCMº _INTERIOR_ POLICIA_P, EXP.7125.
El 24 de marzo de 1968 Ulpiano fue detenido cuando participaba en una asamblea de metalúrgicos en una fábrica abandonada de la Plaza Mariano de Cavia de Madrid, en la cual se debatían problemas laborales y se hacía un llamamiento a participar en la manifestación del 1º de Mayo, entonces, por supuesto, ilegal. Cerca de un centenar de asistentes a esta convocatoria fueron conducidos en furgones policiales a los calabozos de la DGS. Allí, amontonados en varias celdas, permanecieron durante tres días, siendo interrogados por Saturnino Yagüe, jefe de la policía Político Social. Yagüe advirtió a Ulpiano que continuaría allí encerrado, al tener fundadas sospechas de que era enlace entre las luchas de obreros y estudiantes. Era incierto, pero el Tribunal de Orden Público dictó su procesamiento e ingreso en la Cárcel de Carabanchel. Fue el inicio de una larga serie de detenciones que continuaron hasta mucho después de la muerte del dictador Franco.
La segunda detención de Ulpiano, tras salir de Carabanchel previo pago de una fianza, fue, como era esperable, el 1º de mayo. Al grito de “Libertad” y “Viva el 1º de Mayo”, no tardaron en aparecer los “grises”. “Nos persiguieron a mí y a otros compañeros dos grises, pistola en mano, amenazando con disparar. Me tiraron contra la acera, provocándome magulladuras, y me trasladaron a la Puerta del Sol no sin antes dar infinitas vueltas por Fuencarral y Malasaña”. Posteriormente, los detenidos se enteraron de que los policías habían llegado de fuera y desconocían por completo el callejero de Madrid.
Un sargento enloquecido
Ya en 1970, el 2 de octubre Ulpiano fue detenido por participar en una manifestación en contra de la guerra de Vietnam y la visita de Richard Nixon. La llegada a los calabozos de la DGS siempre era la misma: dejar las llaves, el monedero, quitarse el reloj, el cinturón, los cordones…. Ulpiano relata lo que sucedió ese día: “El sargento que estaba al mando salió muy alterado de la cabina donde se encontraba, ordenando a los agentes que no me diesen más instrucciones, porque yo era un asiduo, dijo. Como me cabreó su actitud arrojé con brusquedad sobre la mesa las monedas que llevaba. Y entonces el sargento enloqueció: comenzó a golpearme, con puñetazos y patadas”. Aunque Ulpiano trató de defenderse, poco pudo hacer esposado. Ni tan siquiera los demás policías consiguieron detener la agresión. Ulpiano sangraba abundantemente por la nariz y la boca, y se le hizo un gran moratón en el costado. “Nunca llegué a conocer, ni a comprender, el motivo de la saña de aquel individuo”. Ulpiano afirma que renunció a denunciar puesto que si lo hacías, lo más probable es que acabases en Carabanchel. “Así que”, detalla, “firmé un papel donde manifestaba no haber sido maltratado. A las tres de la madrugada, me encontraba respirando el aire de la Puerta del Sol. Nunca me supo mejor ese aire”.
El otoño de ese mismo año fueron meses de intensa actividad contra el régimen franquista. Al calor de la campaña por la Amnistía se sucedieron múltiples acciones y comenzaron a intensificarse las detenciones, la mayoría a domicilio, entre los antifranquistas de todo signo. En una de ellas, Ulpiano permaneció incomunicado durante diez días. Todas las noches, excepto el fin de semana, le subían para interrogatorio desde medianoche hasta las cuatro o cinco de la madrugada. “Al no responder”, relata Ulpiano, “los golpes y malos tratos se sucedían a diario, posturas imposibles en cuclillas o sobre una silla, golpes en los riñones y en el estómago. Amenazas y burlas con la lectura de mis escritos, sobre todo poemas, requisados durante el registro. No volví a escribir una poesía en mi vida”. En los años 70 a Ulpiano le ocurrieron cosas surrealistas, como que en una detención los policías perdieron las llaves de las esposas que llevaba. Tuvieron que serrarlas en un taller mecánico para librarlo de ellas.
Al cerrar esta fría relación de episodios policiales, Ulpiano mantiene una sospecha, la de que durante el periodo democrático, el posterior a 1977, la policía continuó haciendo uso de los expedientes policiales de la dictadura. “En noviembre del 2000 acudí a una concentración convocada ante la Embajada de Israel. Nos identificaron, y solo a mi me llegó una multa”.
En tal sanción se le acusó de ser el organizador de aquella concentración. No era cierto, Ulpiano fue un mero asistente, pero su condición de subversivo le ha perseguido hasta el siglo XXI.